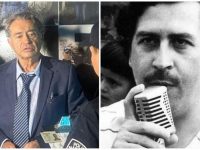El chico baja del autobús. Un petate rojo y una bolsa de plástico por todo equipaje. Se llama Alou y dice que tiene 18 años, pero podrían ser 15 o 16. Ha recorrido más de 5.000 kilómetros desde que salió de Malí. Ha hecho Mérida-Irún en autobús. Antes hizo Cádiz-Mérida, y antes Tenerife-Cádiz, y antes El Hierro-Tenerife, y antes, en patera, algún lugar de la costa africana-El Hierro, y antes Bamako (Malí)-algún lugar de la costa africana. Su rostro proyecta por igual fatiga, susto y desconcierto, hasta que el voluntario de la red de acogida le explica que le va a llevar hasta un centro de Cruz Roja para que cene y descanse. Asegura que su padre, que lleva unos años en París, vendrá mañana a Irún para llevárselo a una nueva vida. Y pregunta: “¿Por qué me ayudáis? ¿Es gratis?”.Esa es su historia y esa es la historia, o similar, de los miles de migrantes esencialmente subsaharianos que cada año llegan a Irún casi con la única idea de cruzar rápidamente la frontera: la muga que separa esta ciudad de 64.000 habitantes —la segunda de Gipuzkoa— de Hendaya, puerta de entrada a la République Française. Y de ahí, emprender el camino a París, o a Alemania, o a Bélgica. También es la historia de un auténtico embudo humanitario que no suele protagonizar los titulares generados por otros enclaves como El Hierro, Melilla o el Estrecho.La intensificación del tránsito migratorio en la zona a partir de 2018, cuando la Italia de Salvini cerró sus fronteras a la inmigración en el Mediterráneo oriental, y los recurrentes controles que la Policía francesa de Aire y Fronteras (PAF) efectúa en los puentes de Santiago y Behobia, cuya intensidad fluctúa en razón de las presiones políticas de turno, las amenazas terroristas o la celebración de grandes eventos como los Juegos Olímpicos, han devuelto a una triste actualidad a la comarca del Bidasoa. Un histórico escenario de frontera, cruce e intercambio en el que contrabandistas, espías, redes de apoyo al combate contra los nazis (la famosa Red Comète), refugiados españoles o portugueses, mugalaris (pasadores) y terroristas de ETA han recorrido senderos, ascendido montañas y atravesado ríos. El río. No hay fronteras en la Unión Europea de Schengen, donde rige la libre circulación de personas… europeas. Pero esta, que es una frontera interior, es bien real aunque no exista. Una frontera urbana casi de andar por casa, pero que, para algunos (6.243 en 2024, según Cruz Roja), es la separación entre dos mundos. La última frontera.El puente de Santiago entre Irún y Hendaya.Álex IturraldeJon Aranguren está sentado en la plaza de San Juan, en el centro de Irún, atendiendo a un grupo de ocho subsaharianos que llegaron ayer por la noche. Es uno de los voluntarios de la red de acogida de migrantes en tránsito Irungo Harrera Sarea, que planta aquí su mesa informativa cada mañana de diez a doce para explicar a los migrantes qué hacer para cruzar al otro lado. Y sobre todo qué no hacer, como tirarse al río para evitar los controles o aceptar pagar (entre 50 y 200 euros) a los profesionales del menudeo dispuestos a pasarles en el capó de sus coches.El discurso de este voluntario transita entre la indignación y la resignación: “Lo peor de todo es la gente que no sabe adónde va. Quieren ir a Francia, sí, porque para ellos es el país de referencia colonial, y porque algunos hablan el idioma o tienen algún familiar o amigo que ya está en Francia. Pero míralos: son negros, se ve claramente, ¿verdad? Pues eso, los policías franceses, lo que hacen con ellos en la frontera son controles racistas, basados exclusivamente en el color de piel. Yo vivo en Hendaya y cruzo a Irún todos los días y a mí no me han parado jamás…, ¿igual es porque soy blanco?”.En sus tareas de control, la Policía francesa actúa en virtud del Convenio de Málaga sobre readmisión de personas en situación irregular, firmado entre Francia y España en 2002, siendo presidente de Francia el conservador Jacques Chirac y José María Aznar presidente del Gobierno español. Según ese acuerdo, si alguien de un tercer país ha cruzado de España a Francia o viceversa de manera irregular, en las cuatro horas siguientes puede ser devuelto al país desde el que ha cruzado. Mucho más recientemente, en enero de 2023, el Tratado de Barcelona firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en el marco de la XXVII Cumbre Hispano-Francesa contemplaba la creación de “un grupo de trabajo hispano-francés sobre cuestiones migratorias (GCM) que reunirá a los servicios responsables de la gestión de fronteras, migración, asilo, integración y lucha contra las redes de inmigración ilegal”. Sus resultados se hacen esperar en Irún.Alou, maliense de 18 años, nada más llegar a Irún.Álex IturraldeEl voluntario Jon Aranguren.Álex IturraldeEl mauritano Aly, recién llegado.Álex IturraldeCristina Laborda, alcaldesa de Irún.Álex IturraldeEn la puerta de la estación de trenes de Hendaya y frente al apeadero del Topo (el tren de cercanías de Euskotren cuya línea finaliza aquí), uno de los policías franceses que hace la ronda acepta hablar mientras mira nervioso hacia el fotógrafo: “Si los interceptamos y tienen papeles, comprobamos que han cruzado la frontera desde España y entonces los devolvemos a Irún. Pero si no tienen ninguna documentación y quieren pedir asilo, entonces eso se convierte automáticamente en un tema de la República francesa”. Entonces los llevan al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hendaya. “En cualquier caso”, añade el agente, “el migrante subsahariano no da un solo problema. Otra cosa es el magrebí: a los marroquíes y a los argelinos les gusta mentir y pegarse entre ellos. ¡No a todos, claro!”. Los métodos de control son bien diversos. En el verano de 2023, un tribunal francés ordenó suspender el control fronterizo por medio de drones entre Hendaya e Irún, tras la denuncia interpuesta por SOS Racismo.Poco o nada debe de saber de todo esto Aly. Es mauritano y llegó a Irún ayer por la noche. Cenó y durmió en el centro de Cruz Roja de la calle de las Hilanderas. Su llegada a España fue por Tenerife. Allí permaneció por espacio de dos meses y medio para después viajar hasta Mérida. Tras unos días en Extremadura, subió en autobús hasta Irún. A diferencia de la mayor parte de los subsaharianos que llegan a la ciudad fronteriza, y cuyo destino prioritario es París, Aly quiere llegar a Niza. Allí le esperan sus padres. Tiene 34 años, un físico imponente y una extraña serenidad incrustada en el rostro, en principio poco o nada compatible con el impacto personal de un periplo interminable como el suyo. Interminable y complicado: “Hay mucha gente mala en el viaje”. Pero para él, todo peaje personal habrá sido poco: “Porque ya no podía estar más en mi país. Y no es una cuestión laboral, porque yo me las arreglaba más o menos bien. Es que allí hay mucha discriminación, mucha corrupción y mucha inseguridad, y uno no puede decir lo que piensa…, uno allí no es persona”.El fotógrafo Gari Garaialde, nacido en la vecina Hondarribia pero afincado en Irún desde hace 25 años, lleva siete documentando el tránsito migratorio en la comarca del Bidasoa y la frontera francoespañola. Sus imágenes, muchas de ellas sobre subsaharianos y norteafricanos cruzando la frontera natural por el monte o por el río, han sido publicadas por numerosos medios de comunicación, y uno de los personajes de la película La isla de los Faisanes está libremente inspirado en él. Paseando entre los bazares, bares y tiendas de souvenirs de la zona comercial del puente de Behobia —un verdadero no-lugar anclado en el tiempo pero donde sigue reinando la misma actividad de hace 50 años gracias sobre todo a las incesantes idas y venidas de ciudadanos franceses en busca de licores y tabaco, más baratos de este lado de la muga (la voz popular asegura que Tabacos Irún 5 es el estanco que más factura en España)—, Garaialde explica así su relación con el hecho migratorio: “En el verano de 2018 llegaron de golpe a Irún unos 20 migrantes, que antes habían llegado a Donosti en autobús; y me fui a verlos, empecé a husmear, primero sin cámara de fotos, y ya luego empecé a retratarlos, y a documentar su situación, y así hasta hoy…, siempre con la preocupación de que la cosa no vaya de ‘amigo blanco ayuda al pobre negrito’ y tal”.El fotógrafo Gari Garaialde (con gorra) y Asier Urbieta, director de ‘La isla de los Faisanes’. Álex IturraldeEl donostiarra Asier Urbieta, que antes dirigió la miniserie Altsasu sobre el caso real de la agresión de ocho jóvenes contra dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en un bar de esta localidad navarra y del juicio posterior en el que los agresores fueron condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel, es el director de La isla de los Faisanes, una mezcla de thriller fronterizo y drama de pareja con el tránsito migratorio como telón de fondo protagonizada por Jone Laspiur y Sambou Diaby. Su estreno comercial está previsto para el 25 de abril, aunque ya ha sido proyectada en diversos festivales, como el de Gotemburgo (Suecia), Málaga y el de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, así como en varios pases especiales en el País Vasco y en Iparralde. Su título alude al islote ovalado de 215 metros de largo y 38 de ancho que, incrustado en medio del Bidasoa entre España y Francia, es el condominio más pequeño del mundo. La isla, donde en 1659 se firmó la Paz de los Pirineos que ponía fin a la guerra de los Treinta Años, fue escenario del acto por el que la corte española entregó a la francesa a la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, para contraer matrimonio con Luis XIV, el Rey Sol. Este islote fluvial pasa de manos francesas a españolas y viceversa cada seis meses.“Me metí en esta historia cuando en 2021 leí una noticia sobre una persona de raza negra que se había ahorcado junto al río Bidasoa”, recuerda Urbieta delante de un café en la plaza del Ayuntamiento de Irún. “Luego, la gente de las redes de acogida de Irún explicó que no se trataba de un caso aislado, sino relacionado directamente con la política de controles de la Policía francesa en la frontera, y que aquella persona, tras cruzarse el desierto, cruzarse el Mediterráneo, cruzarse España, llegar a la frontera y cruzarla, vio cómo la Policía le devolvía en caliente a España. Y cómo, al estar ya física y psicológicamente al límite, se quitó la vida”. Ya antes de aquel caso, los colectivos de apoyo a los migrantes en tránsito en la zona de Irún / Hendaya / Behobia habían puesto sobre aviso a los eventuales cruzadores —o pasantes, o transitarios, según el argot preferido por cada cual— de que no se aventuraran en las aguas del Bidasoa, frontera natural entre Francia y España. Fue inútil. Entre abril de 2021 y junio de 2022, 10 personas africanas murieron en la zona. Siete de ellas perecieron ahogadas en el río y otras tres perdieron la vida arrolladas por un tren en la localidad vascofrancesa de Ziburu. Esas muertes coincidieron con un claro repunte de la presencia policial francesa en los puentes de Santiago y Behobia como consecuencia de la pandemia y pospandemia por covid y el confinamiento.Cuaderno de apuntes en una clases de español en Irún. Álex Iturralde“Esta gente no se paró porque les pusieran unas vallas o porque se encontrasen un río. Si no se han parado en el desierto, o en el Atlántico o en el Mediterráneo o en las vallas de Melilla, ya me contarás”, reflexiona Gari Garaialde. Y es cierto que, por trágicas que resulten, aquellas muertes por ahogamiento en el Bidasoa de Tessfit, de Yaya, de Abdoulaye o de Ibrahim revisten cierta lógica cuando uno se planta frente a la aduana vieja de Behobia, cerca de la isla de los Faisanes, y contempla el punto en el que se produjeron algunas de ellas: un remanso de aguas tranquilas, aunque con remolinos y corrientes, que para quien atravesó desiertos, montañas y mares y ha estado en manos de las mafias del tráfico de personas no debe de suponer un peligro aparente.Xabi Albalde es un pájaro nocturno. Un gau txori, en euskera. El papel de este voluntario es esperar de noche en la parada de autobuses en el paseo de Colón, la arteria principal de Irún. En cuanto un migrante baja las escaleras, le ofrece su mano y le informa en francés de que, si le parece bien, lo llevará en su viejo Peugeot hasta el centro de Cruz Roja para cenar y descansar. Algunos aceptan, otros dudan. “Algunos quieren ir directamente a la frontera para cruzar. En otros casos, ya vienen avisados por algún familiar o amigo que antes llegaron a Irún como ellos ahora, y saben que alguien les va a venir a buscar para llevarlos a la Cruz Roja”. Pero el miedo es libre. “El otro día llegó en el autobús una mujer embarazada. Le preguntamos si prefería que viniera una mujer para atenderla. Dijo que no, que estaba bien así. Pero cuando se metió en el coche se empezó a agobiar y a decir que se quería ir. Y se fue. No sabemos adónde”, cuenta Xabi. ¿Su motivación?: “Solo hago lo que me gustaría que hicieran por mí en una situación así”.Son las 22.30. De camino a la parada, en busca del último bus, el voluntario se asoma a un puesto de kebabs y saluda: “¡Hola, Moha!”. Moha es de Eritrea, en el Cuerno de África. Tiene 29 años, llegó a Irún hace ocho y pertenece al escuálido 1,5% de subsaharianos que un día decidió probar fortuna en esta ciudad. Encadenó trabajos, estudió español y hace dos años montó el Kebab Estación Hame, un garito minúsculo de clientela fiel. “Mejorar cada día, ese es mi único plan…, y a lo mejor montar un restaurante grande si todo va bien”, lanza Moha detrás de una sonrisa tímida.El eritreo Moha, en su restaurante de kebabs en Irún.Álex IturraldeAl día siguiente, a las nueve de la mañana, empieza el movimiento en el centro que Cruz Roja tiene en la calle de las Hilanderas de Irún. Aquí suelen pasar su primera (o única) noche los migrantes que llegan a la ciudad, antes de disponerse a cruzar a Francia. Un 90% de ellos llegaron a España vía Canarias. Este tipo de centros son financiados y gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sus responsables negaron a El País Semanal la posibilidad de entrar en sus instalaciones, así que nos apostamos en el exterior y esperamos. Un grupo de tres hombres y dos mujeres, todos subsaharianos, salen del edificio rodeados de maletas y mochilas. Uno de ellos luce una camiseta de la selección española de fútbol. Bokar es maliense y está cabreado. “¡¿Por qué fotos, por qué preguntas, para qué sirve?!”. Luego se calma un poco. Y desgrana su historia de horror casi como si tal cosa: “Mi país está en guerra. Mataron a mi padre, mataron a mi madre y acabarán matando a mi hermano, que se quedó allí. Yo escapé y quiero pedir asilo en España”. Su llegada tuvo lugar por El Hierro, en una patera con otras 30 personas. De ahí pasó a Gran Canaria, luego a Tenerife, después a Almería y finalmente a Madrid, donde permaneció varios meses. Llegó a Irún hace cinco días. El máximo de días que Bokar o cualquier migrante podrá quedarse en el centro de Cruz Roja es de 10. La mayoría no pasa más de uno. Cruzar, cruzar, cruzar…Ana Guerrero, coordinadora de Migración y Asilo de Cruz Roja en el País Vasco, considera que la prioridad en la labor de este centro es “dar a esta gente la cercanía, la humanidad, la información y la dimensión psicológica que difícilmente van a encontrar en otro sitio, o sea, no es un mero centro asistencial donde comen, duermen y ya está, aunque también se les brinda asistencia médica… Esto no es un mero albergue”. Malí, Senegal y Guinea-Conakry son los tres lugares de procedencia más habituales de los migrantes en tránsito que llegan a este recurso con capacidad para 100 personas (cerca hay otro, Hilanderas 2, preparado por si se satura el primero), aunque cada vez se presentan en él más mauritanos. Un 90% de las personas que llegan son hombres, por un 8% de mujeres, y el resto son niños con una media de edad de cuatro años. La media de edad de las personas adultas se sitúa en los 25 años. En 2024 pasaron por aquí 6.243 personas, el doble que en 2023. Al lado de Ana Guerrero se encuentra su compañera Teresa Sánchez, psicóloga y voluntaria de Cruz Roja desde hace cinco años, desde hace cuatro en el centro de Hilanderas. Ella y sus compañeros reciben cada noche aquí a hombres (abrumadora mayoría: un 92%), mujeres y niños que llegan a menudo en estados de fragilidad física y psicológica extrema: “Aquí lo esencial es brindar a estas personas una acogida desde el respeto y la dignidad en un lugar seguro, de confianza. Que alguien les hable mirándolas a los ojos y sonriéndoles es algo trascendental aunque pueda parecer un detalle, porque les devuelve de golpe esa humanidad que se les ha robado en todo su proceso migratorio”. Lo denomina “ventilación emocional”.Control policial en Behobia.Álex IturraldeControl de la Policía francesa de Aire y Fronteras en la estación del tren de cercanías Topo, en Hendaya.Álex IturraldeCristina Laborda es la alcaldesa socialista de Irún. Sentada en su despacho del edificio que alberga la Casa Consistorial desde 1763, la regidora describe así la percepción que, según ella, tiene el irundarra medio del fenómeno migratorio en la ciudad: “A partir de 2018, que es cuando vinieron muchos migrantes de golpe sin que la ciudad contara con infraestructuras de acogida, cundió la percepción, acrecentada con el tiempo, de que de repente volvemos a ser frontera. Con la entrada en vigor de Schengen, aquella idea de una frontera física había desaparecido. Y de repente, vemos que esa frontera resurge, y además discrimina. Claramente hay un control por color de piel por parte de Francia”.Los controles practicados por Francia en Hendaya y Behobia se han visto acentuados desde septiembre de 2024, cuando el presidente Macron nombró ministro del Interior a Bruno Retailleau, un político del ala dura de la derecha francesa que ha vinculado la inmigración con el aumento de los delitos en Francia. Su frase-bandera es “Expulsar más y regularizar menos”. Dicho y hecho. Como un goteo, agentes de la Policía de Aire y Fronteras (PAF) detienen a migrantes que han cruzado la “frontera” entre Irún y Hendaya, los introducen en furgonetas y los llevan de vuelta a Irún. Son las famosas “devoluciones en caliente” que tantas ampollas levantan a este lado de la muga. Ya en abril del año pasado, el Defensor de Derechos de la República Francesa —equivalente al Defensor del Pueblo español— denunció en un dictamen que los derechos de los inmigrantes estaban siendo objeto de “una violación masiva”. Mucho antes, en 2019, el Tribunal de Justicia de la UE falló que Francia no podía realizar expulsiones en caliente alegando amenaza terrorista sin seguir al pie de la letra las directivas de retorno europeas, más garantistas. La alcaldesa eleva una petición alta y clara: “Tiene que haber una política migratoria común de la UE. Este no es un problema de los Estados, sino un problema común de la Unión Europea, y que no parece que vaya a ir a menos”. Un problema llamado frontera interior. La última frontera.
Irún, la última frontera para los migrantes africanos que cruzan a Francia | EL PAÍS Semanal
18 min